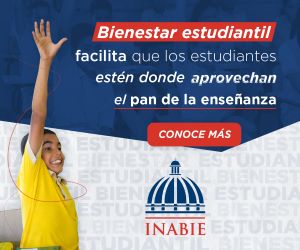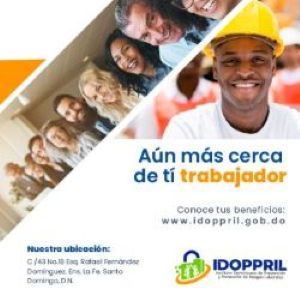Para empezar a hablar del bilingüismo debemos iniciar por la definición del concepto.
El bilingüismo es el “uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma persona”, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE). Otra definición nos habla de la capacidad de una persona para poder utilizar de forma indistinta dos lenguas en cualquier situación comunicativa y con la misma eficacia.
Además; el siguiente concepto, Lengua Materna, se refiere (normalmente) a la primera lengua que se adquiere en el hogar; dicha lengua se puede relacionar con el concepto de lengua nativa, la que una persona adquiere en su infancia porque es la lengua que se habla en la familia y/o es la lengua del país en el que vive.
Es importante resaltar que en el mundo las comunidades multilingües son mayoritarias; basta con pensar que existen en el mundo unas 5,000 lenguas y no hay pruebas de que alguna lengua pueda haberse desarrollado en una situación de total aislamiento (Thomason, 2001).
El bilingüismo ha sido muy estudiado a partir de finales del XIX y sobre todo en el siglo XX. La complejidad del fenómeno permite abordarlo desde varios puntos de vista.
Cabe considerar que, a lo largo del siglo XIX, y aún a principios del XX, se decía que aprender dos idiomas era perjudicial para el desarrollo del niño, pues conducía no solo a la confusión entre las dos lenguas, sino a trastornos en su desarrollo psicológico.
Así, en 1890 el profesor Laurie, de la Universidad de Cambridge, afirmaba: Si fuera posible que un niño viviera en dos lenguas a la vez e igualmente bien, tanto peor. Su desarrollo intelectual y espiritual no por esto se vería doblado sino reducido a la mitad.
De acuerdo con Baker, (1997) uno de los estudios que más influyó fue el llevado a cabo por Saer en 1922 y 1923. En una serie de test de inteligencia se detectaron pocas diferencias entre los bilingües y monolingües de las ciudades, mientras que se detectó retraso cognitivo entre los niños bilingües de las poblaciones rurales.
El autor a través de este estudio afirmó que el bilingüismo no solo conducía a dos años de retraso cognitivo, sino a un desorden psicológico de por vida. Hay que tener en cuenta que esta oposición al bilingüismo se dió en países anglosajones EE. UU. Gran Bretaña e Irlanda, en dónde se daban problemas sociopolíticos referidos a la existencia de minorías lingüísticas y culturales.
Así, la obra de Saer sirvió a las autoridades británicas como argumento contra la enseñanza en galés, obviando el hecho de que en la mencionada investigación gran parte de los test se realizaron en un solo idioma, que se habían dejado de lado aspectos tales como el estatus socioeconómico, las condiciones escolares, los aspectos emocionales o el nivel de conocimiento de la segunda lengua (Hoffmann, 1991).
Cabe señalar que, la opinión negativa sobre el bilingüismo en el siglo XIX se relaciona con el surgimiento de la identidad cultural de los Estados Nacionales: lengua, cultura y nacionalidad estaban estrictamente relacionadas. Fue solo a partir de los años 20 del siglo pasado cuando empezaron a desarrollarse las primeras investigaciones sistemáticas sobre el bilingüismo (Bello, et al.,2022).
Bilingüismo a partir de los años 60
Las opiniones sobre los efectos negativos del bilingüismo cambiaron en 1962 por Elizabeth Peal y Wallace E. Lambert. Estos investigadores querían analizar el tema del bilingüismo-monolingüismo en Canadá, esperando encontrar un déficit en las personas bilingües, como sugería la literatura sobre el tema; querían averiguar las componentes intelectuales implicadas en este déficit para poder así desarrollar estrategias de compensación.
Los sujetos fueron seleccionados según su capacidad lingüística relativa y fueron retenidos solo los que podían demostrar un bilingüismo equilibrado; se trataba de 164 escolares, sobre un total de 364, de 10 años y seis escuelas primarias en lengua francesa de Montreal.
A los dos grupos se les sometió a tests verbales y no verbales. Los resultados del estudio fueron sorprendentes: los niños bilingües anglo franceses puntuaban significativamente más alto en las medidas verbales y no-verbales de inteligencia que los monolingües.
Estos resultados sugerían además que los bilingües tenían una estructura intelectual más diversificada y flexible. Mas aun, Ricciardelli (1992) indicó que las personas bilingües alcanzaron mejores resultados cognitivos y metalingüísticos en las pruebas cognitivas relacionadas con la creatividad y flexibilidad de pensamiento. Al respecto resultan interesantes los estudios realizados por Ellen Bialystok y sus colaboradores.
Estos demuestran las mayores capacidades cognitivas de las personas bilingües en campos como el cambio de tareas, la creación de conceptos, la teoría de la mente, las matemáticas, la capacidad de concentración o la atención.
En ese mismo orden de ideas; en este tiempo, en el que las lenguas vehiculares dentro de la enseñanza vuelven a estar en el candelero, es buen momento para recordar los beneficios que el bilingüismo ofrece a nuestra salud, especialmente a la de nuestro cerebro. Existen muchos trabajos que refrendan esta afirmación.
Para resumir después de los estudios citado de Peal y Lambert, surgieron muchos estudios que, mediante diferentes metodologías, sugieren que las personas bilingües, a diferencia de las monolingües, obtienen ciertos beneficios a corto y largo plazo. A diferencia de lo que se pensaba en el siglo XIX, y parte del XX.